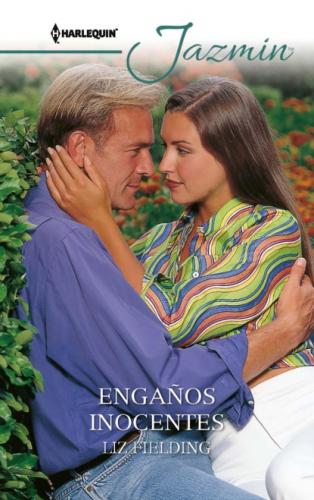–Estupendo –dijo Amanda. Perfecto, maravilloso. Seguía pensando adjetivos, cada vez más subidos de tono. Adjetivos que Beth no habría aprobado en absoluto.
Estuvieron en silencio durante los cinco minutos siguientes. Amanda, buscando algo que hacer con las manos, se colocó el pañuelo de seda que llevaba al cuello y apagó el ordenador. Cuando Daniel paró frente a uno de los hoteles más exclusivos de Londres, estaba preparada para salir del coche y desaparecer. Solo la determinación de probarse a sí misma que no estaba asustada la mantenía en el asiento, esperando que él le abriera la puerta.
Daniel se quitó las gafas de sol y salió del coche para ayudarla a salir. Amanda puso su mano en la del hombre y se irguió con el estilo de una modelo. Todo parte del entrenamiento de una «chica Garland», por supuesto.
–Hemos llegado con dos minutos de adelanto. La vieja no podrá echarle una regañina.
–Gracias.
–De nada, señorita Fleming –sonrió él–. Nos veremos esta tarde.
–¿Ah, sí?
–Vendré a buscarla a las cinco.
Por supuesto. ¿Por qué iba a verla si no? Estaba casado. Pero daba igual. Ella no lo necesitaba para nada. Lo único que tenía que hacer era chasquear los dedos y la mitad de los hombres de la ciudad se pelearían para darle su brazo y cualquier otra cosa que quisiera.
Desgraciadamente, ella nunca había sentido mucho entusiasmo por los hombres que acudían a su llamada como cachorros, con la lengua colgando.
–Intentaré que no tenga que esperarme –dijo, antes de dirigirse hacia el hotel, sin mirar atrás.
Daniel observaba alejarse a Mandy Fleming con una sonrisa en los labios. La forma de caminar de una mujer decía mucho sobre su carácter. La forma de caminar de Mandy Fleming decía que era una mujer segura de sí misma, elegante… pero también le decía otra cosa: se sentía decepcionada porque él no la había invitado al teatro. Ella habría dicho que no, por supuesto, pero quería que se lo pidiera. Daniel sonrió. Las mujeres son como el perro del hortelano, pensaba. Su sonrisa se amplió mientras entraba en el coche.
La mañana parecía no terminar nunca y la tarde fue aún peor. Amanda tenía dificultades para concentrarse en su discurso sobre los beneficios de la contratación temporal. En cuanto estaba un poco distraida, su mente volvía a aquellos ojos azules, los anchos hombros, las manos grandes y la sonrisa de pirata, todo colocado sobre dos largas y fuertes piernas.
Dos piernas largas, fuertes y «casadas».
Capítulo 2
DANIEL fue a buscar a un cliente al aeropuerto, lo llevó a su hotel en Piccadilly y volvió al garaje. Era como si llevase puesto el piloto automático; solo podía pensar en Mandy Fleming.
Aquella señorita Fleming era una mujer muy especial. Aquellas piernas. Aquellos labios…
Daniel recordaba su ropa. Tenía gustos muy caros para ser una secretaria. Incluso para ser una de las famosas chicas Garland.
Había algo en su voz, en su sonrisa, que le ponía la piel de gallina. Y el aire se había cargado de electricidad cuando tomó su mano para ayudarla a salir del coche.
Daniel frunció el ceño. Mandy Fleming no era la clase de mujer que se interesaba por un simple chófer. Bien educada, encantadora, era la clase de secretaria que se fijaría en su jefe, no en un empleado. El pensamiento lo hizo sonreír. No pensaba decirle quién era en realidad.
–¿Hay noticias del hospital, Bob?
–Sí, ha sido niña. Y el parto ha sido fácil.
No había nada extraño en sus palabras, pero el tono lo alarmó.
–Entonces, ¿cuál es el problema?
Bob señaló en dirección a la oficina.
–Sadie ha llegado hace media hora. Está en tu despacho –explicó. Daniel lanzó una maldición–. No está de vacaciones, ¿verdad?
–No.
–Ya me parecía a mí –dijo el hombre.
Ninguno de los empleados del garaje se atrevía a mirarlo mientras se dirigía a la oficina. Y, cuando Daniel vio a su hija, supo por qué.
Estaba sentada en su sillón, con las botas militares colocadas de forma desafiante sobre el escritorio. Iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba el pelo muy corto, teñido de negro azabache. Su cara, por contraste, era completamente blanca, los ojos sombreados en negro, las uñas del mismo color. Parecía Morticia Adams y Daniel tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse a gritar. Como eso era precisamente lo que Sadie quería, decidió que lo mejor era disimular.
Pero rezaba para que le hubieran dado un día libre en el carísimo internado Dower, donde las niñas de la buena sociedad recibían una exquisita educación. Aunque en el caso de su hija estaban fracasando estrepitosamente.
–Hola, Sadie –murmuró, mientras se servía un café–. No sabía que estuvieras de vacaciones –añadió, apartando los pies de su hija del escritorio para mirar su agenda–. No, no lo tengo apuntado. Karen me habría dicho que venías…
–No sabía que tenía que pedir cita para ver a mi padre –replicó Sadie, levantándose. Aquella niña parecía ser diez centímetros más alta cada vez que la veía. Seguramente porque la veía muy poco. Pero eso era elección de su hija. Además de una semana de vacaciones con él en la casa de campo, Sadie solía pasar los veranos con sus amigas del colegio.
–No tienes que pedir cita para verme. Últimamente, ha sido al revés.
–Bueno, pues eso va a cambiar. Me han expulsado temporalmente del internado –dijo, desafiante–. Y no pienso volver. No puedes obligarme.
Daniel lo sabía muy bien. Sadie tenía dieciséis años y, si se negaba a volver al internado, él no podría hacer nada.
–Tienes exámenes en noviembre –le recordó. El comentario de su hija al respecto le hubiera acarreado una bofetada de su propia madre. Pero Sadie no tenía madre, al menos no una a la que importara una hija adolescente, así que Daniel ignoró la palabrota, como ignoraba su apariencia. Estaba haciendo todo lo posible para escandalizarlo, para enfadarlo. Y lo estaba, pero no pensaba demostrárselo–. Nunca encontrarás trabajo si no terminas tus estudios.
–Tú nunca te has preocupado de estudiar…
–A nadie le importaba lo que yo hiciera, Sadie –la interrumpió él–. ¿La señora Warburton sabe que estás aquí?
–No. Me mandaron a la habitación a esperar que alguien pudiera traerme a Londres. Probablemente piensan que sigo allí. Me las imagino buscándome como locas por todas partes –dijo, irónica.
Daniel pulsó el intercomunidador.
–Karen, llama a la señora Warburton y dile que Sadie está conmigo.
–Muy bien.
–Y después, encarga un ramo de flores para la mujer de Brian…
–Ya lo he hecho. Ned Gresham va a hacer su turno –dijo Karen. No era una chica Garland, pero era tan eficiente como ellas. Daniel recordó entonces la sonrisa de Mandy y sus largas piernas. En ese aspecto, Karen no se parecía nada, afortunadamente. Una mujer sexy en un garaje lleno de hombres hubiera sido una complicación–. ¿Le digo que vaya a buscar a la cliente de Knightsbridge a las cinco? –preguntó. No le dijo: «ahora que ha venido tu hija». No tenía que hacerlo.
Daniel se dio cuenta de que tendría que perder la oportunidad de volver a ver a Mandy Smith. Pero no dejaría que Ned Gresham fuera a buscarla. Con su aspecto de atleta, solía encantar a las mujeres y la idea de que flirtease con Mandy…