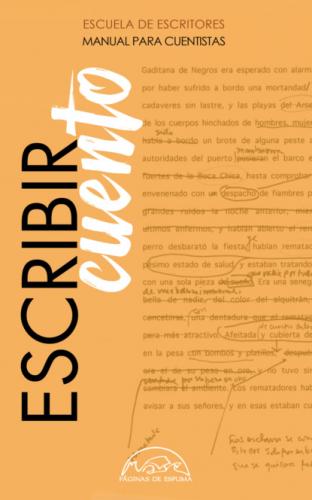Modificar su destino.
Al hilo de esta última función, permitámonos una proustiana golosina. Pensemos en un personaje mítico como Ulises, a quien Joyce extrapola de Ítaca al Dublín del siglo xx; o en el Fausto de Goethe, que Thomas Mann arroja en el contexto de la Alemania nazi. Ambos ejemplos dan constancia de la relación que guarda el paisaje y el espacio con la identidad de un personaje. De hecho, hay estudios de Jung en torno a los complejos geográficos que sugieren el trabajo de modelaje y fundición que el paisaje ejerce sobre la psique humana.
En ese concierto de complejidades geográficas resuenan ciudades bíblicas como Sodoma, Gomorra y Babel; lugares épicos y míticos como Troya o Creta, y fantásticos como Solaris, Hogwarts o Beleriand; ciudades invisibles como las de Calvino o los no lugares —centros comerciales, aeropuertos, pantallas táctiles— como los que cartografía el antropólogo francés Marc Augé.
Otros espacios habituales en literatura y cine son las ciudades de autor. El Long Island de Whitman o el Manhattan de Scott Fitzgerald, el Londres de Dickens —y el de Conan Doyle—, la Caracas de Aquiles Nazoa, la Lisboa de Pessoa, la Venecia de Bellini o la Roma de Sorrentino, el Madrid de Baroja o el de Almodóvar: ciudades de las que se han apropiado artistas y creadores para refundarlas con los jeroglíficos y las constelaciones de su propia imaginería, transformándolas en correlatos objetivos de su arte.
En el velocísimo repaso de este atlas físico y metafísico podemos columbrar espacios y paisajes para la investigación de la vida y pasión de un personaje.
6.3. La poética del espacio
Diremos, de entrada, que el escritor debe renunciar a las funciones del mero decorador o del paisajista. El único oficio que admitiremos de buen talante será el del interiorista (siempre que el interiorismo sea muy interior). La premisa de la que habla Gaston Bachelard es diáfana: aceptar soñar.
Todo espacio que escribamos, que creemos, debe hospedar un campo magnético, una vorágine o un agujero negro: en síntesis, una emboscada fascinante o angustiosa de la que el lector no pueda despertar. Debe, por tanto, habitarlo con nosotros, iluminar esas regiones contiguas entre la memoria y la imaginación. Para ello, Bachelard aconseja «ser un poco más poetas que historiadores» y cultivar nuestras «lecturas de ensueño» en torno a los espacios que nos proponemos recrear. En otras palabras, Bachelard nos anima a soñar el espacio y a soñarnos en esos espacios.
Recordemos que la escritura es un acto soñante en el que se suceden imágenes como en los sueños. Según la fenomenología, son esas imágenes que se suscitan cuando abrimos los poros de la memoria y de la imaginación. Bachelard nos advierte lo siguiente de cara a la escritura de esos espacios —y os animamos a sustituir las palabras «morada» o «casa» por «espacio»—:
El excesivo pintoresquismo de una morada puede ocultar su intimidad. Esto es cierto en la vida. Las verdaderas casas del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos nuestros sueños, las casas enriquecidas por un onirismo fiel se resisten a toda descripción. Describirlas equivaldría a ¡enseñarlas! [...]. La casa primera y oníricamente definitiva debe conservar su penumbra. Se relaciona con la literatura profunda, es decir, con la poesía [...]. Solo debo decir de la casa de mi infancia lo necesario para ponerme yo mismo en situación onírica, para situarme en el umbral de un ensueño donde voy a descansar en mi pasado. Entonces puedo esperar que mi página tenga algunas sonoridades auténticas.
La poética del espacio
Gaston Bachelard
Cuando escribimos, tenemos que orientarnos hacia un secreto: hacia esos lugares íntimamente queridos y soñados que nos atesoran. Quedaos con ese hermoso concepto: las «sonoridades auténticas».
Bachelard nos ofrece un inventario de espacios con altísima sonoridad poética, junto a los que os entregamos algunas palabras claves como carnadas a vuestra imaginación:
La casa (el alma, el ánima del ser; la casa de la infancia y del ensueño; del castillo a la choza del ermitaño; la casa como universo).
La buhardilla (lugar de nuestras soledades).
El sótano (ensueños de ultrasótano; poderes subterráneos; locura enterrada, grutas del inconsciente).
El cajón, los cofres, los armarios (ensueños de intimidad; necesidad de secretos; del ser que oculta al ser que se oculta; «Yo soy mi escondite», Joë Bousquet).
El nido y la concha (imágenes de refugio; los nidos de la infancia; la divisa del molusco: vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir en ella).
Los rincones (el más sórdido de los refugios; el casillero del ser; rincones de las cosas olvidadas que visitan la araña, la mariquita y el ratón).
La miniatura (minuciosidad; mundo diminutivo; paciencias solitarias).
Como cierre de este capítulo, aquí tenéis uno de los ejemplos más bellos y deslumbrantes de cómo, habitando íntimamente un objeto —en este caso, un encaje—, puede llegar a habitarse un espacio, un paisaje y, posiblemente, el universo:
De pronto, toda una serie de miradas nuestras quedaban enrejadas detrás de un encaje de aguja veneciano, como si fueran claustros o prisioneros. Pero volvíamos a quedar libres y se podía mirar hasta muy adentro de jardines que se hacían cada vez más artificiales, hasta que se hacía denso y tibio ante los ojos como en un invernadero; plantas ostentosas que no conocíamos abrían gigantescas hojas, lianas se agarraban unas de otras como si estuvieran mareadas, y las grandes flores abiertas de los Points d’Alençon empolvaban todo con su polen. De repente, completamente cansados y confusos, salíamos a la larga vía de Valenciennes, y era invierno, y temprano, y había escarcha. Y nos apretujábamos por entre los arbustos nevados de los Binche y llegábamos a sitios donde nadie había estado antes; las ramas colgaban de una manera tan extraña que bien podía haber quizá una tumba debajo, pero eso nos lo ocultábamos. El frío se apretaba cada vez más contra nosotros, y por fin decía Mamán, cuando salían los finísimos encajes de bolillos: «Oh, ahora se nos harán flores de hielo en los ojos».
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge
Rainer Maria Rilke
6.4. Conjurar el genius loci
Todo el paisaje, un manuscrito.
Hemos olvidado cómo leerlo.
John Montague
En su trabajo The soul of place, Linda Lappin ensaya una serie de ideas y ejercicios en torno al paisaje y al lugar, a partir de la invocación de lo que los romanos llamaban el genius loci y que Lappin examina en una luz más actual:
La mayoría de la gente, hoy en día, suele definirlo como la atmósfera de un lugar o como la emoción o la sensación que evoca un lugar en nosotros. Los romanos, en cambio, lo precisaban como una entidad que residía y energizaba un espacio. En otras palabras, un espíritu guardián capaz de interactuar con los seres humanos.
The soul of place
Linda Lappin
Jung asoció este genius loci a ciertos arquetipos, psíquicamente radicados en una serie de lugares: Hermes, en los mercados; Dionisos, en las tabernas y los teatros; Quirón, en los hospitales, entre muchos otros. Así, Linda Lappin revisita una variedad arquetípica de lugares portadores de esas «sonoridades auténticas» de las que nos habla Bachelard. A saber: mercados, plazas, parques, cementerios, jardines, iglesias, museos, teatros, monumentos, restaurantes, tabernas, bares, estaciones de tren, ruinas, fuentes y basureros.
De cara a nuestro oficio, la conjura del genius loci busca ponernos en contacto con el alma del lugar, penetrar en ella a través de la trama invisible de sus voces, mitos, potencias cósmicas, imaginería e iconografía.