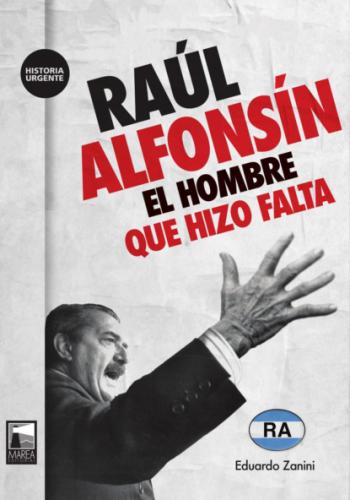En otro cuarto del hotel, las mujeres de la familia también se preparaban para el acontecimiento.
Una modista y un peluquero se encargaban del atuendo con sombrero y vestido claro de María Lorenza Barreneche de Alfonsín, su esposa desde 1949, y de los detalles, también, de la vestimenta de Marcela, Ana María e Inés Alfonsín, las tres hijas mujeres, y de la nieta mayor Rocío Alconada Alfonsín, de doce años: uno de sus abuelos estaba por convertirse en presidente de la nación y el otro en ministro de Educación y Justicia.
Los diarios porteños habían anticipado sus ediciones matutinas y desde las dos de la mañana se agotaban en los kioscos. Sus principales títulos referían a ese acontecimiento histórico y a la figura que representaba el inminente cambio institucional.
“Asume Alfonsín”, tituló escuetamente, pero de forma contundente, Clarín. La revista La Semana asumió que éramos “Libres”, el diario La Nación resumió con su estilo formal que “El doctor Raúl Alfonsín asume hoy la presidencia de la nación” y el primer número de diciembre del quincenario Humor, la revista que encabezó la resistencia mediática a la dictadura, destacaba que “Empezó el baile popular”.
The Washington Post editorializó que “hoy es un día espléndido para el continente. La democracia vuelve a la Argentina con la asunción de Alfonsín como presidente”. La revista estadounidense Time publicó en su tapa un dibujo de Alfonsín con un sol naciente detrás y resaltó en su principal título que había un nuevo comienzo, que nacía una nueva estrella (“A fresh start”).
A las 7.30 de la mañana de aquel sábado 10 de diciembre de 1983, Alfonsín se despidió de sus familiares que irían a la ceremonia del Congreso por su cuenta.
Junto al jefe de su custodia, Oscar Tirelli, su secretaria Margarita Ronco y dos colaboradores más, bajaron hasta el subsuelo del hotel Panamericano y se subieron a los automóviles que les habían asignado para los traslados.
Los móviles que trasladaban a los hombres del presidente eran autos civiles de la Policía Federal. Los mismos Ford Falcon que la dictadura había usado para los operativos de represión clandestinos durante años.
Alfonsín se subió a un viejo Rambler Ambassador, negro, sin patente, solo con su chofer, su edecán militar y el jefe de la custodia presidencial, y empezaron a andar hacia el Congreso junto con la guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo y media docena del cuerpo motorizado de la Policía Federal.
El hotel que había sido testigo de cientos de reuniones quedaba atrás como un barco anclado ya sin pasajeros a bordo.
“No estaba nervioso, pero empezaba a sentir la responsabilidad de lo que iba a venir”, dijo Alfonsín de ese momento.
Pero, aunque quisiera desmentirlo, mientras la caravana avanzaba por la avenida Corrientes y doblaba luego por Callao hacia el Sur, se secaba recurrentemente con un pañuelo de tela blanca la transpiración que le surcaba ambos lados de la cara.
A los costados del camino que lo llevaba a la Asamblea Legislativa miles de personas lo saludaban. Desde los balcones de las calles céntricas de Buenos Aires se repetían los gestos de apoyo con papeles al aire, banderas y manos levantadas.
Algunos carteles que se meneaban en esa bienvenida recordaban las consignas que el equipo del publicista David Ratto había desparramado por los medios de comunicación y que según los especialistas “permearon la voluntad de la clase media argentina”. “Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta”, se leía en una de esas pancartas.
En los oídos de los manifestantes todavía repicaban las palabras que con “la democracia, se come, se cura y se educa”, que Alfonsín desplegaba como un concepto imprescindible en sus discursos de 1983.
También sonaba en uno de los parlantes, que el Gordo Julio había colocado precariamente en una esquina conectado a una batería de auto, junto a una mesa donde se ofrecían escudos, libros y boinas radicales, la canción convertida en himno, Venceremos, de María Elena Walsh. “Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad”, rezaba la letra de esperanza de la poetisa.
El Rambler Ambassador, de vidrios polarizados y blindados, ascendió unos pocos minutos antes de las ocho de la mañana por la rampa de la avenida Entre Ríos y se estacionó en la puerta principal de seis columnas altas del palacio legislativo, de estilo grecorromano y construidas con piedra de granito.
Alfonsín asomó la cabeza, dio un giro de vista y saludó con el brazo en alto hacia la Plaza de los Dos Congresos apenas se bajó del auto.
Una comisión de legisladores de todas las representaciones parlamentarias lo recibió en las escalinatas en medio de un tumulto de fotógrafos, periodistas y policías que se empujaban entre todos.
Desde la calle las consignas celebraban que se había terminado la dictadura militar: “Se van, se van y nunca volverán”, atronaba la Plaza del Congreso.
El gesto reconcentrado de un hombre que viaja solo hacia el poder se convirtió en una sonrisa sostenida cuando empezó a saludar a todo el que pudiera acercarse a la escalinata principal del edificio legislativo. Su talante se había transformado, de nuevo, en ese rostro seguro, sereno y soberbio de los afiches y de los actos de la campaña.
Subió unos cuantos escalones, atravesó los veinte metros del hall de entrada del Parlamento nacional y se detuvo en el Salón Azul del Senado de la Nación para saludar a otro grupo de senadores y diputados.
En el mismo lugar donde casi diez años atrás, en julio de 1974, fue la despedida multitudinaria del presidente Juan Domingo Perón y, en enero de 1983, la del ex presidente Arturo IIlia.
Illia no estaba ahora allí, pero le había regalado como herencia una frase a su hija mayor antes de partir en el verano de 1983, cuando recién arrancaba la campaña electoral. “Alfonsín no está preparado para gobernar” –le dijo a su hija el ex presidente, depuesto en 1966 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Tal vez aún ansiaba ser el elegido para presidir una transición acordada entre militares y civiles antes de convocar a elecciones generales. La interna del radicalismo no tenía descanso.
El acceso hasta el recinto donde debía desarrollarse la ceremonia principal era un infierno de gente que quería inmortalizar con su presencia ese momento histórico. Una formación de cadetes de la Policía Federal había desplegado un pasillo a lo largo de una extensa alfombra roja, pero todo el mundo lo ignoraba.
Cuando se asomó al estrado del hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Nación, el griterío era unánime, ensordecedor. “Al-fon-sín, Al-fon-sín, Al-fon-sín” se escuchaba de fondo, de frente y de costado.
En los palcos bandeja, a un lado y otro del estrado principal, se ubicaban los mandatarios extranjeros, los representantes de la Iglesia, los gobernadores, las delegaciones de la diplomacia, el futuro gabinete de ministros y los eternos invitados especiales.
El socialista Pierre Mauroy, primer ministro de Francia y un gran colaborador con los exiliados argentinos, declaró, mientras esperaba el acto, que en su vida tuvo “tres grandes emociones”.
“Una en 1944 con la liberación de París, otra en 1981 cuando [François] Mitterrand ganó las elecciones de Francia y la tercera es hoy al palpar este fervor de los argentinos al entrar en la democracia”.
Más allá de sus declaraciones, Mauroy jugaba un papel importante. Se había reunido con los asesores económicos del nuevo Gobierno y se comprometía a ablandar las relaciones con los organismos internacionales monetarios.
Pero había avanzado un poco más y junto con otros mandatarios de extracción socialista presentes le transmitieron al equipo económico que flexibilizarían las deudas bilaterales, de país a país. El acuerdo era de palabra y de buena voluntad.
La diplomacia francesa estaba dispuesta a actuar, también, ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Club de