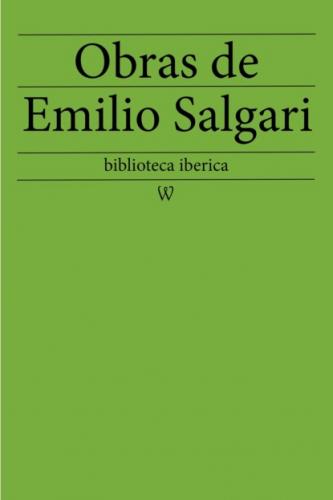—Eso creo.
Los dos piratas cogieron las carabinas y salieron, en tanto los seis hombres se emboscaban en medio de la maleza.
Sandokán se dirigió al sendero, se puso de rodillas y apoyó el oído en el suelo.
—Sí, se acerca un jinete -dijo.
—Te aconsejo que lo dejes pasar sin molestarlo —dijo Yáñez.
—¡Ni lo pienses! Lo haremos prisionero, hermanito. Puede que vaya a la quinta con algún mensaje importante.
—Es difícil cogerlo sin que dispare.
—Al contrario. Pondremos un obstáculo y el jinete saldrá despedido de la silla sin que pueda utilizar su arma. Ven, Paranoa, trae una cuerda.
—¡Comprendo! —exclamó Yáñez—. ¡Magnífica idea! ¡Y se me ocurre otra para utilizar al prisionero!
—¿Por qué te ríes?
—¡Ya verás la jugarreta que le haremos al lord! Paranoa y sus hombres tendieron una cuerda muy sólida a través del sendero, pero bastante baja para que quedara oculta con las hierbas que crecían en aquel sitio. El caballo se acercaba rápidamente. Lo montaba un joven cipayo vestido de uniforme. Espoleaba con furia al animal, mirando con recelo en derredor.
—¡Atención, Yáñez! -murmuró Sandokán.
El caballo avanzó galopando hacia donde estaba la cuerda. De pronto cayó al suelo. Los piratas ya estaban allí. Antes de que el cipayo saliera de debajo del caballo, Sandokán le había quitado el sable y lo amenazaba con el kriss.
—No opongas resistencia, porque te cuesta la vida -le dijo.
—¡Miserables! —exclamó el soldado.
—¡Por Baco! —exclamó el portugués, muy contento—. Haré bonita figura en la quinta. ¡Yáñez, sargento de cipayos! ¡Un grado que no esperaba!
Ató al animal, que no sufrió el menor daño, a un árbol, y se reunió con Sandokán, que registraba al sargento.
—No encuentro ninguna carta —dijo.
—Por lo menos hablará —dijo Yáñez.
—No hablaré —contestó el sargento.
—¡Habla o te mato!
—¡No!
—¡Habla! —ordenó Sandokán, empujando el kriss. El inglés dio un grito de dolor; el kriss le hizo brotar sangre.
—Hablaré -murmuró, muy pálido.
—¿Adónde ibas?
—A casa de lord Guillonk.
—¿Con qué misión?
—Llevo una carta del baronet William Rosenthal.
—¡Dámela!
El cipayo sacó una carta de su casco.
—¡Bah, cosas viejas! —dijo Yáñez después de leerla.
—¿Qué escribe ese perro? —preguntó Sandokán furioso.
—Advierte al lord de un inminente desembarco nuestro en Labuán, y le aconseja vigilancia.
—¿Nada más?
—¡Ah, sí! Envía sus respetuosos saludos a tu Mariana, acompañándolos de un juramento de amor eterno.
—¡Que un rayo parta por la mitad a ese maldito!
—Paranoa —dijo Yáñez impasible—, envía un hombre al parao para que me traiga papel, pluma y tinta.
—¿Qué vas a hacer con eso? —preguntó Sandokán asombrado.
—Son cosas que necesito para la ejecución del proyecto que vengo meditando hace media hora.
—Explícate.
—Voy a ir a la quinta de lord James.
—¡Tú!
—Yo mismo, yo —contestó Yáñez con calma.
—Pero, ¿cómo?
—Metido en el traje de ese cipayo. ¡Caramba el soldado espléndido que seré!
—Comienzo a entender. Te vistes de cipayo, y finges que llegas de Victoria...
—Y aconsejo al lord que se ponga en camino para hacerle caer en la emboscada que le preparamos.
—¡Ah, Yáñez! —exclamó Sandokán y lo estrechó contra su pecho.
—¡Despacio, que me quiebras un brazo!
—¡Si logras lo que te propones, te lo daré todo!
—Espero conseguirlo.
—Pero te expones a un gran peligro.
—No temas, saldré del apuro con honra y sin que se me mueva un pelo.
—Ten cuidado con la carta que quieres escribir al lord. Es un hombre muy suspicaz, y si ve que la letra no es la misma del baronet, puede mandar que te fusilen.
—Tienes razón. Es mejor que le diga de palabra lo que quería decirle por escrito. ¡Vamos, desnuden a ese cipayo!
A una seña de Sandokán, dos piratas desataron al soldado y le quitaron el uniforme. El pobre hombre se creyó perdido.
—¿Va a matarme? —preguntó a Sandokán.
—No —contesto éste—. Tu muerte no me reporta utilidad alguna; te dejo la vida, pero quedarás prisionero en mi parao mientras nosotros permanezcamos aquí.
—¡Muchas gracias, señor!
En tanto, Yáñez se vestía. Aunque el uniforme le quedaba un poco estrecho, se arregló como pudo y se equipó por completo.
—¡Mira qué soldado más elegante! —dijo mientras se ponía el sable al costado.
—Sí, es cierto, eres un magnífico cipayo —contestó Sandokán riendo-. Ahora dame tus últimas instrucciones.
—Mira —dijo el portugués—, prosigue emboscado en este sendero con todos los hombres disponibles; pero no te muevas de aquí. Diré al lord que los piratas han sido atacados y están dispersos, y que como se han visto otros paraos, le aconsejaré que aproveche este momento para ir a refugiarse a Victoria.
—¡Muy bien!
—En cuanto nosotros pasemos, tú atacas la escolta. Entonces yo llevaré a Mariana al parao. ¿Estamos de acuerdo?
—Sí. ¡Anda, vete, mi valeroso amigo! Di a Mariana que la amo siempre y que tenga confianza en mí. ¡Que Dios te guarde, Yáñez!
—¡Adiós, hermanito! —contestó Yáñez, abrazándolo. Saltó con ligereza al caballo del cipayo, desenvainó el sable y partió al galope, silbando alegremente.
R
Capítulo 23: Yáñez en la quinta
La misión del portugués era, sin duda alguna, de las más arriesgadas y audaces que había afrontado en toda su vida. Sin embargo, el pirata se disponía a jugar tan peligrosa carta confiado en su sangre fría y, sobre todo, en su buena estrella, que nunca se había cansado de protegerlo.
Se acomodó en la silla, se atusó el bigote para dar más arrogancia a su rostro, se colocó el casco, espoleó el caballo y lo lanzó al galope.
Al cabo de dos horas llegaba a la quinta de lord James.
—¿Quién vive? —preguntó un soldado escondido detrás de