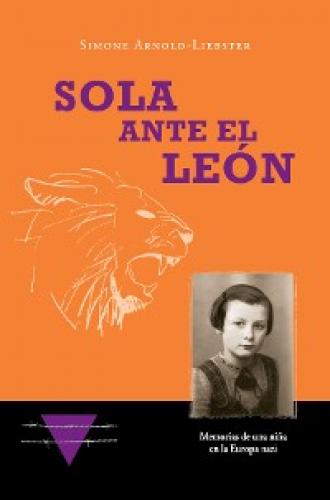—¡Corramos si no queremos pillar una pulmonía!
Una enorme nube oscura venía derecha hacia nosotras. Enseguida cubrió todo el valle y comenzó a granizar. No teníamos dónde guarecernos en aquella ladera estéril de la montaña, así que no nos quedó otro remedio que seguir. El pobre cerdo comenzó a quejarse al golpearle el granizo, sumando sus chillidos al aullido del viento. No podíamos distinguir el camino, pero teníamos que continuar adelante. Al principio no lloraba, al fin y al cabo yo era un chico, ¿no?, pero tenía frío y estaba empapada. Mi vestido de lana tejido a mano estaba roto y lleno de agujeros. Estaba cansada y sin aliento, casi incapaz de aguantar la tormenta, y ahora nos pillaba aquella nube oscura que cubría la ladera. Las lágrimas no tardaron mucho en humedecerme los ojos. Mi abuela me dijo que me cogiese de su mandil, porque ella necesitaba las dos manos para agarrar al cerdo que se revolvía en el saco que llevaba colgado al cuello.
Cuando bajamos la montaña, salimos de la nube y pudimos vislumbrar Bergenbach. El humo se deslizaba por el tejado de la casa como una enorme serpiente.
—¡Lo conseguimos! Gracias a Dios.
Sin embargo, sabía que la abuela pensaba que era un castigo divino. Todo lo que aconteciese procedía de Él, en especial las tormentas. Todavía teníamos que caminar un rato por aquella zona inundada.
—Mira, el camino va por aquí.
Nos habíamos desviado un poco del sendero. Caminábamos con muchas dificultades al pisar la hierba inundada. Cada vez que apoyábamos el pie sobre una roca lisa, el agua se escurría ruidosamente de los calados zapatos. Por fin conseguimos llegar a casa.
—Mi querida niña, el vestido está hecho un colador.
La ropa interior calentada en la estufa nos estaba esperando. Un baño de pies caliente me hizo circular la sangre y comencé a relatar nuestra aventura con nerviosismo y orgullo. La abuela me miraba. Pude percibir en sus ojos lo decepcionada que estaba. No se esperaba un relato tan entusiasta. Se mantuvo callada mientras intentaba revivir al pobre cerdito muerto de frío.
♠♠♠
Me puse nerviosa al percibir el olor a pintura fresca. Corrí lo más rápido que pude escaleras arriba para ver lo que Jean había hecho. Estaba muy orgulloso de que le hubieran dado su primera oportunidad de trabajar como profesional. Incluso pintó de verde claro mi armario. Papá había cambiado de sitio mi cama y había empapelado las paredes con un estampado a juego con la colcha de la cama. Y encima había colgado un cuadro de los Siete Enanitos que Jean había pintado. ¡Estaba contentísima! ¡Tenía una habitación tan linda… que iba a dejar la puerta abierta para que todo el que entrara en el piso pudiera verla!
Mamá me dio un consejo práctico.
—Esta es tu habitación. Manténla ordenada y haz la cama, pues tal y como la dejes por la mañana, así la encontrarás cuando regreses al mediodía. Si quieres tener buena reputación, ya sabes lo que tienes que hacer.
Mamá y papá le regalaron a Jean una Biblia. Papá nos contó que a Jean le había hecho mucha ilusión pero que su madre se enfadó y le armó un escándalo. Lo trató como si fuera un niño.
—A lo mejor como es viuda, quiere mantener su autoridad —nos explicó papá.
Como era habitual, papá bajó temprano por la mañana a buscar la leche y el pan que estaba en la cesta cerca de la puerta del sótano. Cuando regresó, estaba blanco como la cal. Apenas podía respirar, así que se sentó con la frente cubierta de gotas de sudor. Papá nos contó que estaba bajando cuando de repente se abrió la puerta y enfrente de él, de pie con un hacha levantada sobre la cabeza, estaba el señor Eguemann.
—Salí corriendo calle abajo derramando un poco de la leche de la botella. Él corría detrás de mí gritando: ¡Traidor, debes morir! Dejó de perseguirme sólo cuando vio que alguien se acercaba. Emma —continuó—, a partir de ahora tendrás que comprar la leche y el pan en la tienda. Siento las molestias, pero con un alcohólico así tenemos que ser cuidadosos y listos. Pediré que me cambien el turno para no coincidir con él solo camino del trabajo. No vale la pena arriesgarse.
¡Increíble! ¡Un buen católico como el señor Eguemann intentó matar a mi padre! El corazón empezó a latirme más fuerte de la rabia. Mamá me leía palabras de Jesús para tranquilizarme: “Serán objeto de odio de todas las naciones”. Luego me refirió lo que el apóstol Pablo había dicho: “No devuelvan mal por mal a nadie”. Papá sería más cuidadoso cuando saliese de casa, y nosotras también. Dejamos de hablar con los Eguemann para evitar cualquier tipo de reacción violenta. A Zita la sacábamos con discreción, a ser posible, durante el día y enfrente de casa para que la gente que pasaba nos sirviera de protección. Nunca le había perdonado que exigiera que me castigaran en su presencia, pero ahora ¡lo odiaba!
♠♠♠
El último día de clase del segundo año era un lluvioso y caluroso día de verano. Después de la recomendación habitual de “comprar un libro de texto y una libreta para las vacaciones y repasar una lección y el catecismo todos los días”, llegó el momento de despedir a Mademoiselle, que se jubilaba. Cada niña se acercó a su mesa y ella les dedicaba unas preciosas palabras a todas, ¡o a casi todas! En otoño nos daría clase una nueva profesora. ¡Qué alivio me supuso!
Las zanjas de la calle se desbordaban. Como llevaba botas de goma, fui directa a pisar los charcos. Mientras mamá no me viera, yo quería ser una chica salvaje, libre para hacer cosas por mí misma. Con alegría me puse a salpicar a todo el que pasaba por la acera para celebrar que comenzaban las vacaciones. Pero al doblar la esquina ¡me convertía en una niña educada! Sin embargo, mi ropa interior me delató. ¡Estaba empapada de barro y agua!
Las vacaciones que empezaban supusieron un cambio en nuestro horario habitual. Mis padres por fin habían podido ponerse en contacto con los Bibelforscher (los testigos de Jehová) y asistían a sus reuniones. Un pequeño grupo de familias que les gustaba estudiar la Biblia se reunía en el salón del ayuntamiento. Allí se enteraron de que una enfermera jubilada llamada Laure impartía una clase especial para niños. Alrededor de ocho niños asistían a esas clases los domingos por la mañana, y se contestaban preguntas de un libro titulado El Arpa de Dios. Conseguí que me dejaran ir. Me dieron una Biblia con las tapas negras y los bordes rojos. Aquel fue mi mejor regalo, ¡cuánto lo aprecié! Era mi Biblia. ¡Qué diferente era de las clases de catecismo! Por fin podía hacer con libertad cualquier pregunta y se me enseñaba a buscar la respuesta en mi Biblia. Para mí aquella hora pasaba muy rápido, para otros, muy lenta. Incluso algunos se quejaban si Laure se pasaba de tiempo.
La tía Eugenie se molestó cuando oyó hablar de aquella escuela. Fijó una cita con su cuñado y el señor Koch. El señor Koch era un hombre culto que sería capaz de devolver a mi padre a sus orígenes, a la Iglesia Católica Romana. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano.
—Adolphe es una pobre víctima tuya, Emma —dijo la tía agitando el dedo delante de la cara de mamá. Y con tono de reprimenda continuó—: El señor Koch me dijo que “el señor Arnold ha cedido porque su mujer lleva los pantalones en casa y él prefiere mantener la paz”.
¿Cómo podía decir eso? ¿Por qué los mayores emitían juicios sin conocer los hechos? Mi padre no era débil. Él fue quien me quitó de las clases de catecismo. Él dejó de fumar en un día. Él nos llevó a las reuniones. Él comenzó a hacer una oración antes de todas las comidas. Él fue el que me animó a asistir a las clases para niños y a que saliera con mamá a visitar a la gente. Pero mi tía actuaba como su madre: no quería escuchar. Y siguió acusándola:
—Es una pena que arrastres a Simone de casa en casa como un mendigo.
—Pero tía Eugenie, a mí me gusta —protesté. Seguía sin querer escuchar. Sus ojos se empequeñecieron.
—¡Tú también estás envenenada por el fanatismo de tu madre!
Aprendí una nueva