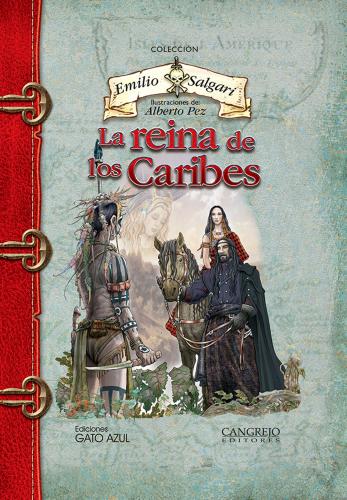—¡Eh! ¡No confiemos demasiado! —dijo Carmaux.
Iba a ponerse en pie cuando una detonación sonó detrás de la puerta del corredor. La bala arrancó la gorra del filibustero.
—¡Mil diablos! —exclamó Carmaux levantándola vivamente—. ¡Unos centímetros más abajo y ese proyectil me deshace el cráneo!
—¿No te ha tocado? —le preguntó, solícito, el Corsario.
—No, capitán —repuso Carmaux—. Parece que el demonio no quiere dejar de protegerme.
—¡No cometas imprudencias! Los hombres son precisos en estos momentos, y en particular los valientes como tú.
—¡Gracias, capitán! Trataré de salvar mi pellejo para agujerear el de ellos.
Los españoles, creyendo haber matado a aquel terrible adversario, habían asomado por la puerta, aunque guareciéndose con los restos del entredós. Viendo a Wan Stiller y a Moko con los fusiles en disposición de disparar retrocedieron, no ignorando la certera puntería de aquellos bandidos del mar.
—Empiezo a creer que nos dejarán un rato de calma —dijo Carmaux, que se había dado cuenta de la retirada.
—Estén, sin embargo, en guardia —dijo el Corintio—. Alcen aquellas cajas y dispónganlas de modo que los resguarden de las descargas de los españoles, que no dejarán de hacer fuego a través de la grieta.
—¡Es buena idea! —dijo Wan Stiller—. Construiremos un parapeto en torno del hueco de la escalera.
Maniobrando con prudencia, a fin de no recibir una bala en la cabeza, los tres filibusteros dispusieron una especie de valla en torno de la abertura y se echaron al suelo sin perder de vista la puerta del corredor.
Los españoles no habían vuelto a dar señales de vida. No creyéndose acaso en número bastante para expugnar la estancia superior, y a falta de los medios necesarios para dar un asalto en regla, habían acampado en el corredor, seguros de hacer capitular tarde o temprano a los sitiados. Acaso ignoraban que Yara había aprovisionado de vituallas a sus amigos.
Durante tres horas reinó en el torreón una calma profunda, solo interrumpida por algún que otro disparo aislado, bien de los españoles, bien de los sitiados; pero hacia las seis los primeros empezaron a mostrarse en buen número junto a la puerta del corredor, dispuestos, al parecer, a reanudar las hostilidades.
Carmaux y sus compañeros habían abierto de nuevo el fuego desde su refugio, con intento de relegarlos al corredor; pero después de algunas descargas, aunque perdiendo varios hombres, los españoles lograron reconquistar la estancia y guarecerse tras los destrozados restos de las mesas y del entredós.
Los filibusteros, impotentes para hacer frente a las muchísimas descargas de los adversarios, se habían visto obligados a abandonar su puesto, reservándose intentar un supremo esfuerzo en el momento del asalto.
—¡Esto va mal! —dijo Carmaux—. ¡Y falta todavía una hora para anochecer!
—Prepararemos entretanto la señal —dijo el Corsario—. ¿Es plano el tejadillo, Yara?
—Sí, señor —contestó la joven india, que se había refugiado tras el lecho del capitán.
—Me parece que no se podrá llegar a él.
—Por eso no te preocupes, capitán —dijo Carmaux—. Moko es más ágil que un simio.
—¿Qué hay que hacer? —preguntó el negro—. Yo estoy dispuesto a todo.
—Ve deshaciendo la escalera.
Mientras los dos filibusteros disparaban algunas descargas contra los españoles para retrasar el asalto, el negro, con pocos pero poderosos golpes de hacha, cortó la escalera en trozos, que colocó junto a la ventana.
—¡Ya está! —dijo.
—Ahora se trata de subir al tejadillo para hacer la señal —dijo el Corsario Negro. Cuida de no caerte, que estamos a treinta y cinco metros del suelo.
—¡No tengas cuidado!
Salió al borde de la ventana, y alargó las manos hacia el alero del tejado, probando primero su resistencia. La empresa era tanto más peligrosa cuanto que no tenía punto alguno de apoyo, pero el negro estaba dotado de una fuerza prodigiosa y de una agilidad capaz de competir realmente con la de un simio. Miró a lo alto para evitar el vértigo, y con una flexión se izó hasta el alero del tejado.
—¿Estás, compadre? —le preguntó Carmaux.
—Sí, compadre blanco —contestó Moko con cierto temblor en la voz.
—¿Se puede encender fuego ahí encima?
—Sí, dame la leña.
—¡Ya sabía yo que valía más que un mono! —murmuró Carmaux—. Y, sin embargo, lo que ha hecho le produciría fiebre a un primer gaviero.
Se asomó a la ventana y pasó al negro los leños de la escalera.
—Dentro de poco encenderás la hoguera —lo dijo—. Una llamarada cada dos minutos.
—¡Muy bien, compadre!
—Yo vuelvo a mi puesto. ¡Por Baco! ¡Se diría que esos bribones se han enterado de que vamos a llamar en nuestra ayuda a los hombres del Rayo!
Los asaltantes redoblaban en aquel momento sus ataques para expugnar la estancia superior. Ya habían por dos veces apoyado escaleras en el borde del hueco, intentando llegar hasta el parapeto formado por los trastos. Wan Stiller, a pesar de estar solo, había logrado contenerlos y derribar a los primeros con terribles sablazos.
—¡Allá voy! —gritó corriendo hacia él Carmaux.
—¡Y yo! —añadió con voz de trueno el Corsario.
No pudiendo contenerse, había saltado del lecho y empuñado sus dos pistolas. Además, llevaba su terrible espada entre los dientes. Parecía en aquel momento supremo haber recobrado todo su extraordinario vigor.
Los españoles habían ya logrado llegar al parapeto y disparaban enloquecidos, repartiendo a la vez furiosas estocadas para alejar a los defensores. Un momento de retraso y el último refugio de los filibusteros caía en su poder.
—¡Avante, hombres del mar! —gritó el Corsario.
Descargó sus dos pistolas sobre los asaltantes, y con algunos sablazos certeros derribó a dos soldados. Aquel golpe audaz, y, más que nada, la imprevista aparición del hombre terrible, salvó a los sitiados. Los españoles, impotentes para hacer frente a los arcabuzazos de Carmaux y de Wan Stiller, bajaron precipitadamente de las escaleras y se ocultaron por tercera vez en el corredor.
—¡Moko! ¡Prende fuego a la pira! —gritó el Corsario.
—¡Y nosotros tiremos esas escaleras! —dijo Carmaux a Wan Stiller—. ¡Creo que por ahora esos bribones tienen bastante!
El Corsario estaba pálido como la cera. Aquel supremo esfuerzo lo había extenuado.
—¡Yara! —exclamó.
La joven india apenas tuvo tiempo de recibirlo entre sus brazos. El Corsario se había desvanecido.
—¡Señor! —gritó la joven con acento de espanto—. ¡Socorro, señor Carmaux!
—¡Mil rayos! —gritó el filibustero acercándose.
Le cogió entre sus brazos y le llevó al lecho murmurando:
—¡Por fortuna, los españoles han sido rechazados a tiempo!
Apenas acostado, el Corsario Negro había