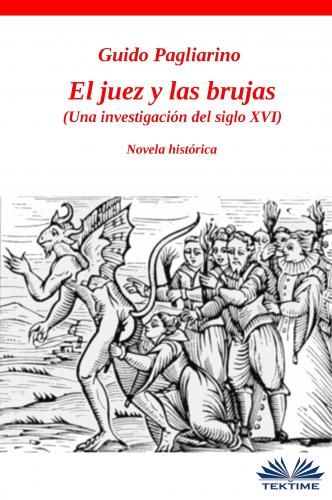CapÃtulo II
Las dudas empezaron a aparecer cinco años después de la publicación de mi libro.
Era ya el final de la tarde de un dÃa templado de finales de invierno, casi al atardecer. Volviendo a casa, como de costumbre a pie, me habÃa parado en el gran mercado de alimentos y tejidos que ocupa toda la plaza del tribunal. Era esa hora en que se quitan los puestos y se puede conseguir comida a precios más bajos. Tras comprar un buen pollo vivo, que tenÃa que matar, lo llevaba a casa sosteniéndola delante de mà agarrado con la mano derecha mientras que con la izquierda aferraba, como siempre cuando caminaba, la empuñadura de mi espada. Como era habitual, pretendÃa parecer fiero y fuerte a pesar de la molestia de esa ave y asà todos me habÃan dejado pasar y me habÃan saludado, tanto en la plaza como en el resto del camino; salvo⦠¡Bueno, un chico desconocido cuando ya estaba casi a la puerta de mi hogar, no se habÃa apartado! Más bien habÃa chocado conmigo y se habÃa ido sin pedir perdón a pesar de la ofensa:
â¡Pues vaya!
Además, cuando estaba a varios brazos lejos confundido con la muchedumbre, tuve que sufrir la vil deshonra de una clarÃsima pedorreta. Solo después me di cuenta de que habÃa sido una señal del Cielo contra mi soberbia y tal vez también de la visita que iba a recibir enseguida, pero en ese momento me puse lÃvido.
Una vez en casa, un piso cerca del tribunal en el que vivÃa solo con un sirviente, tras apagar la ira mojándome la cabeza con agua frÃa, ordené al sirviente que cocinara con cuidado el pollo. No era la estación, porque si no le habrÃa ordenado freÃrlo en el zumo de ese novÃsimo fruto al que algunos llaman manzana de oro, pero en realidad, cuando está correctamente madurado, tiene el color rojo del infierno, hasta el punto de que, como me habÃa dicho hacÃa meses una espÃa, el populacho, por supuesto cuando sabe que lo le pueden oÃr, suele llamar a ese espléndido plato «el pollo al demonio».1 Pero los demonólogos, a los que interpelé rápidamente, una vez probada esa comida con absoluto escrúpulo y repetidamente, habÃan concluido que el diablo no se encontraba en esa magnÃfica pitanza y que cualquier cristiano podÃa comerla sin pecar, siempre que no fuera con gula.
Acababa de ponerme cómodo con las ropas de casa y de sentarme en la silla de mi estudio y esperando a la comida me disponÃa a reanudar una lectura que habÃa dejado a medias del Orlando furioso, cuando llamaron a la puerta.
El sirviente me anunció la visita del abogado Gianfrancesco Ponzinibio. Este era un hombre de mala fama, autor de un tratado contra la caza de brujas, publicado una década antes, que yo no habÃa leÃdo, pero conocÃa por los vehementes ataques del teólogo Bartolomeo Spina, dominico y gran cazador de malignas, incluidos en su Quaestio de Strigibus, publicada dos años después de ese libro impÃo. Las crÃticas del monje habÃan puesto en peligro al descarado abogado, también porque Spina era un funcionario importante y escuchado por el Médicis de Milán que, en ese mismo año 1523, habÃa sido elegido papa con el nombre de Clemente VII y que le habÃa ascendido rápidamente a cardenal y, no mucho después, a Gran Inquisidor.
No hace falta decir que yo ya no era un magistrado inexperto, sino todo lo contrario: estaba colocado como Juez General en el Tribunal de Roma y además también habÃa aumentado la estimación de Clemente por mÃ, desde hacÃa tres años. De hecho, durante el gran saqueo de la ciudad realizado por las tropas imperiales en 1527, me habÃa utilizado, arriesgando mi vida, para poner a salvo los documentos de los procesos en vigor y de todos los posibles del pasado. EntendÃa que tal vez Ponzinibio habÃa acudido a mà por este poder en el tribunal. Este se habÃa atrevido porque, además, tenÃa la fuerte protección de otro dominico, el austero monseñor Gabriele Micheli, entonces de veintiséis años, pero muy docto, fuerte y estimado en la ciudad.
Por respeto al obispo, que por otro lado ya gozaba de fama de santo, recibà a Ponzinibio.
En su tratado, el abogado habÃa negado la realidad de los aquelarres y las cabalgadas volantes y condenado la utilización de la tortura para las confesiones. Pues bien, parece increÃble pero, inmediatamente después de los saludos, nada más que formales, empezó:
â¡Incluso usted, SeñorÃa, confesarÃa ser un hechicero si le martirizaran los testÃculos con tenazas candentes!
Me indigné enormemente: ¿cómo osaba hablarme asÃ, sin corteses preámbulos, sin el debido respeto, sin perÃfrasis? ¡¿Tenazas candentes a mÃ?!
âSepa con seguridad, mi docto señor âle respondà con rostro sombrÃo, pero no sin cortesÃa en la voz y sin descomponerme en absolutoâ, que muchas brujas confiesan no solo sin haber sufrido tortura, sino incluso sin haber recibido siquiera la amenaza. HabÃa exagerado, porque solo Elvira se habÃa comportado asÃ, pero recordaba la confirmación absoluta que habÃa sabido dar a mi conciencia, por otro lado ya convencida.
âSi me lo permite, doctÃsimo juez âcontinuó el infatuado como si tampoco hubiera escuchadoâ, me remontaré varios siglos, para que lo pueda entender mejor.
¡Una nueva impertinencia! Tuve el impulso de que mi sirviente lo echara de casa, pero me contuve pensando en la noble figura de su protector.
âVayamos al inicio del siglo X âprosiguióâ, a un manuscrito del monje Regino de Prüm, hoy en manos del sabio padre monseñor Micheli, es decir, a la transcripción del Canon episcopi, a su vez anterior en muchos siglos.
â¿El Canon episcopi ârepetÃ, comenzando a estar interesadoâ, de los primeros siglos de la Iglesia?
âSÃ, puede leerlo en casa del actual poseedor, del cual soy mensajero; pero entretanto, si me lo permite, le haré un resumen.
Hasta entonces le habÃa mantenido en pie, junto a la puerta de mi estudio. Sabiéndole embajador de un protector tan importante y habiéndome picado la curiosidad, le hice sentarse y también yo me senté.
âMagia y brujerÃa âcontinuó en cuanto se sentóâ, siguen a la historia del hombre, desde mucho antes del cristianismo. Se describen rituales de brujerÃa en la literatura antigua, por ejemplo en Apuleyo, ahora de nuevo objeto de lectura y estudio por parte de distintos eruditos; y también el descubrimiento y la investigación de textos antiquÃsimo como la hermética y la cábala, por parte de Ficino, de Pico della Mirandola...
Le interrumpÃ, de nuevo con fastidio:
âMi sabio señor, ¡por supuesto que esas cosas son verdad! y bien conocidas por pobres ignorantes como este Juez General que le está escuchando pacientemente. ¡Verdaderamente el demonio ha estado activo durante toda la historia! ¿Piensa decirme algo nuevo? ¿Cree que no sé, por ejemplo, de la viejÃsima bruja de Endor que predijo la desventura al rey Saúl? âañadà como muestra de mi saber, citando el primer ejemplo que me vino a la mente y, torciendo el gesto, le miré fijamente a los ojos para hacerle bajar la vista, pero no lo hizo del todo y me sonrió; luego inclinó la cabeza asintiendo como para excusarse y, tras levantarla, contestó:
âPerdóneme, señor juez, pero solo pretendÃa ser una inocente introducción. No he dudado en absoluto de su sapiencia.
Mostré mi aceptación de las excusas bajando la cabeza por un momento, aunque más breve que el suyo:
âVamos con el Canon episcopi âle ordenéâ, o no hablaremos más âY comencé a tamborilear con los dedos de la mano derecha sobre el brazo de mi sillón.
Apresurándose casi hasta el punto de