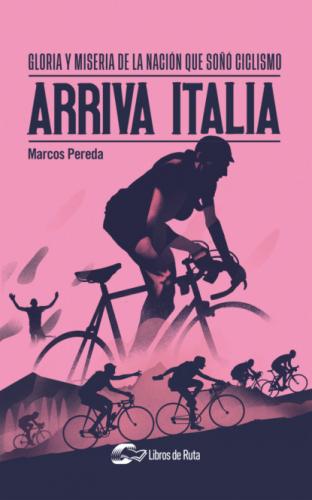Bottecchia, vapuleado en vida, no tuvo mejor suerte con su memoria, pues el régimen fascista quiso hacer suyo al ídolo caído. Una vez desaparecido, una vez que no podía abrir el pico para clamar contra las injusticias, que no podía decir a sus compatriotas, escuchad, hay sitios donde se vota, hay sitios donde la violencia no habita perennemente en las calles, donde las palizas no se suceden cada noche, hay sitios mejores, una vez que el silencio empañaba su recuerdo, el Gobierno podía aprovecharse de su fama, de su dureza física y rudeza de carácter («íntimamente fascista», decían), de su generosidad para con los demás. Violaron sin ambages su legado, que es lo que hacen los hombres que odian a los hombres.
Ottavio Bottecchia, el ciclista rojo. El mismísimo Hemingway lo nombró en uno de los párrafos finales de su celebérrima Fiesta. Un mito de su época, de su pueblo, de su suerte.
Si de Ottavio Bottecchia el Fascio necesitó esperar hasta la muerte para conseguir una imagen acorde a sus intereses, con el siguiente campeón eso no fue necesario. Porque a Alfredo Binda, a quien denominaban el Dictador, le agradaban las camisas negras…
En los años treinta Alfredo Binda fue, seguramente, el mayor ciclista que había existido. «Su estilo era incomparable, podías colocar un vaso de leche en su espalda al principio de la etapa y al final del día no había derramado una gota», decía de él René Vietto, el viejo Roi René de los franceses. Era implacable, rapidísimo en los esprints, infalible en la montaña, inasequible a pruebas de resistencia. Era, además, bien parecido, elegante, con profundos ojos negros, cabello espeso que siempre peinaba meticulosamente y una planta atlética que rompía corazones. Era bohemio, fumador, bebedor, le gustaba tocar la trompeta al final de las etapas, le encantaba la música, bailar, las mujeres, la vida. «Solamente sé dónde está cuando está en su cama», dijo un día, apesadumbrada, su madre. Y era, además, un fascista.
¿Lejos de la imagen clásica del Fascio? ¿Lejos del mentón alzado del payaso de Mussolini, del hieratismo, de ese tomarse demasiado en serio la vida, la propia existencia, el Destino? ¿Lejos de D´Annunzio, de Marinetti, del mismo Marchiandi? A Binda le pasa lo que a Coppi y Bartali más tarde: su estilo de vida no se corresponde con su imagen pública, con lo que sus ideas parecen representar. Y así, si Alfredo era el fascista alegre y bohemio, Gino fue católico piadoso pero lleno de vicios, fumador y bebedor; y Fausto un hombre de izquierdas (más bien, en palabras de John Foot, el anti-anticomunistas, concepto tan especial que seguramente solo pueda darse en Italia) que vive como un burgués y gusta de los placeres más decadentemente consumistas… Paradojas, pues.
Pero Binda fue, siempre, fascista. Aunque luego declarara que no estaba interesado en política, aunque dijera que gustaba más que nadie de mezclarse con el pueblo, con los trabajadores, con las masas. Aunque presumiese de leer todos los días varios periódicos, fueran del signo que fueran. Binda hablaba con quien le hablase, tenía siempre una sonrisa preparada, era hombre apuesto, galante, era juerguista, gracioso, siempre alegre. ¿Estilo castrense, modales propios del ejército, pelo cortado como los soldados, correajes cruzando el pecho? No, ese no era Alfredo. Pero no importaba, Binda es, fue, la perfecta imagen del «buen fascista». Y aun después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasa por ser uno de los hombres más respetados del país y dirigía los designios de la selección italiana en Tours victoriosos, seguía manteniendo sus ideas, defendiendo sus principios. «Es muy sencillo entender mis simpatías políticas. Iba a la iglesia y tenía tendencias liberales, pero era un fascista porque todos lo eran. Fui secretario político del Partido Fascista durante cinco años, en mi Cittiglio, donde vivía. Nadie me ha criticado nunca por eso. No soy un comunista. Cuando alguien tiene propiedades, fincas, no puede ser un comunista. Todo el mundo quiere a un partido que defienda sus intereses, sin excepción. Siempre defendí mi propio interés, el que fui ganando con el trabajo duro. Los dueños de las fábricas pagan a los trabajadores de las fábricas, pero se cuidan mucho de regalar su dinero. Yo pedaleaba con mi propio esfuerzo, y no puedo aceptar que mi dinero vaya a otros…».
Con esta mentalidad Binda llegó a amasar una enorme fortuna que invirtió, por ejemplo, en comprarse todos los inmuebles de una misma calle, bien céntrica, de Milán. Ese dinero le venía no solo del fantástico poderío en la carretera, donde venció en cinco Giros de Italia (con 41 etapas de por medio), tres Mundiales en ruta, cuatro Giros de Lombardía y dos Milán-San Remo, entre otras victorias, sino, sobre todo, merced a que su popularidad le proporcionaba jugosos contratos invernales para intervenir en carreras de pista por velódromos de todo el mundo, desde el Vel d´Hiv parisino (donde le fueron tomadas unas fotografías legendarias que son el epítome de la elegancia ciclista) hasta el Madison Square Garden neoyorquino. Incluso ese palmarés pudiera haber sido mayor si en 1930 no hubiera aceptado la propuesta de unos organizadores del Giro que, cansados de su superioridad, le ofrecieron un premio mayor al del vencedor si se ausentaba voluntariamente de su carrera… Y el bueno de Alfredo se embolsó, cómo no, la pasta.
Pero Binda fue, está claro, un buen fascista. Por mucho que se autojustificara (no todos hicieron lo mismo, los hubo que dijeron «no»), por mucho que se viera a sí mismo como librepensador dentro del régimen, realmente era un hombre muy ligado al Partido, desempeñó cargos políticos bajo el fascismo, se aprovechó de su posición para conseguir prebendas y beneficios que a otros le estaban vedados e incluso su forma de expresarse, de hablar, el lenguaje que utilizaba era inequívocamente hijo de aquella estética tan particular. Eso sí, él mantuvo siempre, también en la posguerra (fue concejal independiente de su Cittiglio natal, sin variar ni un ápice su ideología) su visión política, a diferencia de muchos otros que en 1945 recordaron, de la noche a la mañana, que eran demócratas de toda la vida. En todos los países donde se pasa de una dictadura a una democracia parece ocurrir lo mismo, por otra parte…
Y si antes hablábamos del uso político que las izquierdas habían hecho de la bicicleta, algo parecido podríamos decir de los movimientos de derechas.
Así, al mismo tiempo que surgía el movimiento de los llamados ciclistas rojos, diversos actores de la vida pública italiana se lanzaban a definir al ciclismo como algo pernicioso, potencialmente subversivo. En definitiva, un mal a erradicar.
Los primeros que ven con malos ojos la generalización en el uso de las bicicletas son los grandes terratenientes del profundo sur italiano. Allí las bicis penetran dentro de clases populares con mucha más lentitud que en el más próspero norte, pero tienen un curioso efecto: permiten a los campesinos recorrer enormes distancias en un día, y entender, de forma exacta, el tamaño de los latifundios que poseen los grandes propietarios. En otras palabras, lo que antes era abstracto, esas dimensiones que no se podían imaginar ni aprehender, se vuelven tangibles. Lo que fue «mucho» ahora pasa a ser «algo», y las consecuencias más directas son el conocimiento preciso de la enorme disparidad entre los pequeños predios del jornalero medio y las inmensas fincas de terratenientes. El impacto mental es fulminante. En contra de lo que pudiera parecer, cuantificar la diferencia la realza mucho más que mantenerla en el desconocimiento, y eso empieza a intranquilizar a los poderosos, que temen que tal situación acabe creando brotes de desapego aquí y allá hasta germinar en una revuelta general. Es por eso por lo que miran a las bicis con malos ojos, y se proponen alejarlas de los pequeños villorrios. Y para ello cuentan con un valiosísimo aliado en la Iglesia, que desde los púlpitos exhortará a los fieles para que abandonen ese invento del diablo que únicamente dibuja jornadas de haraganería en lo que deberían ser días de trabajo y oración. El mensaje cala, las bicicletas frenan su progresión en el sur italiano, en aquellos espacios que antiguamente fueron domeñados por el poderoso e ilustrado Reino de las Dos Sicilias. Aun hoy en día el ciclismo es, en Italia, cosa del norte (hasta la victoria del siciliano Nibali en el Giro de 2013, el ciclista más meridional en ganar la carrera había sido Danilo Di Luca, hijo de Spoltore, en los Abruzzos) y ese país que en ocasiones parece partido en dos también lo está, lo sigue estando, en relación a las bicis.
Llegó un momento en que el ciclismo era, con mucha diferencia, el deporte más popular en Italia, el más practicado, el que enfervorizaba a las masas. Los ciclistas eran héroes, rostros reconocidos que todos querían imitar. Entonces el fascismo decidió apoyarse en las dos ruedas para conseguir réditos propagandísticos del esfuerzo ajeno. Pero el nuevo régimen lo hizo