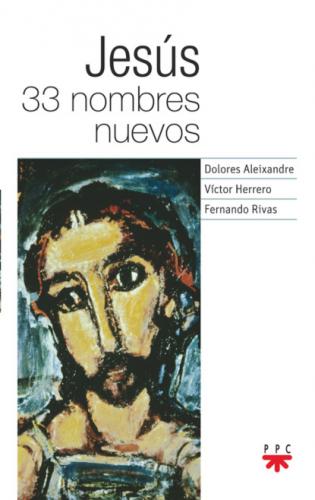EN EL CAMPO DE LAS PALABRAS
Pertenezco a la generación que estudió gramática en la escuela. La asignatura no se llamaba entonces Lengua y no sabíamos nada de lexemas, morfemas o sintagmas, sino de sujeto, verbo y predicado. Aprendíamos a diferenciar la voz activa de la pasiva y estábamos familiarizados con las oraciones de relativo y con los participios: quien hacía la acción de caminar era un caminante; el que madrugaba, un madrugador, y el que disentía, un disidente. Y cuando el sujeto no realizaba la acción, sino que la padecía, acudíamos al participio pasivo: aquel a quien se hacían las preguntas se convertía en un interrogado y el que padecía la acción de rechazar, un rechazado.
De estos saberes tan modestos ha nacido este libro con el atrevimiento de adjudicar a Jesús 33 nombres nuevos, buscados más allá de sus grandes títulos cristológicos (Señor, Hijo, Siervo, Maestro...) y «hallados por ventura» al pasear tranquilamente por las páginas del Evangelio.
La atención ha estado puesta en las acciones que Jesús realizaba o padecía, expresadas en los verbos que eligieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para comunicar algo de lo que fue su caminar entre nosotros. Muchos nombres suyos estaban escondidos en esos campos como un tesoro, latiendo en el interior de esas palabras que lo guardaban y suspiraban por contarlos con la misma aplicación silenciosa con que la noche y el día susurran la gloria de Dios (Sal 19,2).
Me tranquilizaba saberme a la sombra de Efrén de Nísibe, un Padre sirio que, allá por el siglo IV, proclamaba bendito «al Grande hecho pequeño, al Centinela que se ha dormido, al Puro que fue bautizado, al Viviente que ha muerto, al Rey que se ha abajado para devolvernos el honor a todos».
A lo largo del recorrido por las palabras, poco atenta a la intención teológica de cada evangelista, he buscado más bien el aroma que podía respirar en cada nombre, el sabor que me dejaba, el roce que me hacía recordar que ya lo había tocado en otro lugar. Algo parecido a lo que expresa con tanta belleza el poema de J. A. González Iglesias:
He oído en una conferencia
que hay uno
que asume todo nuestro desconsuelo.
Y he leído, en un libro
de un poeta, que hay uno
que puede verlo todo sin odiar.
Tienen que ser el mismo.
«Tienen que ser el mismo»: esa experiencia de semejanza y familiaridad iba creciendo mientras daba hospitalidad en mi corazón a algunas de esas palabras que llamamos verbos, participios o adjetivos y que, a veces, tenían a bien descubrirme algo sobre Jesús, algún rasgo suyo nuevo, aunque él fuera el mismo, con el que nombrarle al orar.
En estas páginas se comparten descubrimientos, asombros y sorpresas: cómo habrá ido a parar esta palabra a otro texto tan distante; qué distinta luz irradia desde otra diferente; qué maravilla respirar el mismo aroma en un descampado de Belén, en las afueras de Jericó o junto a un pozo en Samaría.
Ha sido una experiencia casi idéntica a la vivida hace muchos años en una estancia larga en Palestina: las palabras por las que ahora transitaba eran como los campos recién segados que olían igual en Judea que en Galilea; como la sombra de las higueras que ofrecían el mismo frescor en Betania o en Cafarnaún, o como las flores que nacen en primavera en las laderas del lago, ajenas también a delimitaciones o fronteras.
En la mayoría de los casos, las palabras no se han hecho de rogar para comunicar algo de su secreto y los nombres han fluido sin esfuerzo, encontrando un hueco armonioso en el español: si Jesús cantó himnos, admiró a algunas personas, acogió a gente perdida, se durmió en la barca, oraba con frecuencia y un soldado le traspasó el costado con una lanza, podemos llamarle el cantor, el admirador, el acogedor, el durmiente, el orante y el traspasado.
En otras ocasiones, cuando los términos se resistían a ser llevados más allá de lo acostumbrado, la opción ha sido pedir a la corrección lingüística un poco de indulgencia para poder llamar parabolista al que hablaba en parábolas y consumador al que declaró antes de morir que todo se había consumado.
Espero que haya dado su consentimiento a que el término precedente ensanche sus límites y se convierta en el nombre pascual de quien afirmó que, cuando fuera puesto en pie, precedería a los suyos en Galilea. Fue ese el nombre que se dio a sí mismo en la noche en que iba a ser entregado, pero antes se había anticipado a su desconsuelo: es verdad que iba a ser el rechazado, pero, cuando fuera levantado en alto, sería el atrayente.
María de Nazaret supo antes que nadie lo que significaba esa atracción: a través de las palabras del ángel «Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús», Dios la estaba eligiendo para que fuera la primera en encontrar el tesoro del Nombre sobre todo nombre escondido en el campo. Y ella entonces lo vendió todo y compró aquel campo.
PS. La convicción de que, además de los Salmos, otros muchos textos patrísticos y poéticos conservan huellas de estos nombres me ha llevado a invitar a dos grandes amigos, Fernando Rivas y Víctor Herrero, a buscar, según la inspiración de cada uno, marcas de presencia en dos campos en los que son expertos y algunas invitaciones o sugerencias de apropiación personal o de grupo de cada uno de los nombres, para así hacer del libro un escrito polifónico.
1
EL CANTOR
Cantaron el himno y salieron hacia el
monte de los Olivos (Mt 26,30; Mc 14,26).
Terminada esta oración,
exclamó Jesús con voz potente:
«Lázaro, ¡sal fuera!» (Jn 11,43).
Estaba cumpliendo con el ritual de la cena pascual, que concluía cantando o leyendo los Salmos 113 a 118 y, al final, el 136. Habría rezado muchas veces esos himnos, pero ahora que estaba inminente su detención debieron de resonarle de otra manera: «Me cercaban y me acorralaban, me cercaban como avispas, empujaban para derribarme...»; «me envolvían redes de muerte, me alcanzaban los lazos del abismo...».
Los escenarios que recreaban aquellas imágenes eran estremecedores y quizá intuyó oscuramente que también él iba a sentirse cercado, atacado por un enjambre peor que de avispas, atrapado entre redes, empujado y derribado por una muchedumbre hostil.
No es de extrañar la confesión del salmista: «Caí en tristeza y angustia», pero las palabras que siguen debieron de afianzar la certidumbre de fe del cantor que las pronunciaba aquella noche: «Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo, arrancó mi vida de la muerte; mis ojos, de las lágrimas; mis pies, de la caída», «el Señor fue mi auxilio...».
También él se sentía habitado por una confianza que ni en los peores momentos iba a quebrarse, y aquella noche recitó con plena seguridad las palabras que hablaban de él: «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular».
Pertenecía a un pueblo de cantores que, a lo largo de los siglos, fue aprendiendo que Dios quería hacer de ellos un pueblo de alabanza, y que cantar a su Señor era el sentido definitivo de su elección.
Más allá de sus fracasos, derrotas, destierros y sufrimientos, Israel dejó que su corazón y su boca se inundaran de las actitudes más gratuitas que pueden surgir de la existencia humana: alabar, bendecir, ensalzar, glorificar, cantar, proclamar, batir palmas, exaltar, engrandecer, confesar, danzar, aplaudir..., y expresó el deseo de que su misma respiración se convirtiera en un himno ininterrumpido y jubiloso: «Todo lo que respira alabe al Señor» (Sal 150,6).
Cuando exclamó un día lleno de alegría: «Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra...» (Lc 10,21), estaba siendo el respirar definitivo de la alabanza de su pueblo.
MARCAS DE PRESENCIA
En los Salmos
Yo