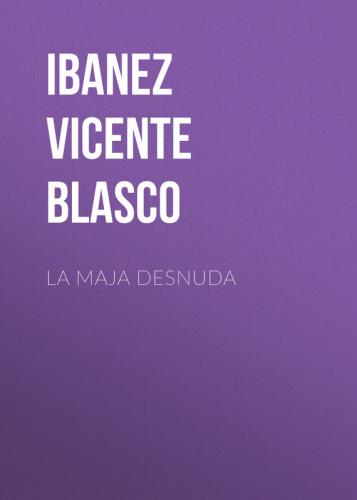La maja desnuda
PRIMERA PARTE
I
Eran las once de la mañana cuando Mariano Renovales llegó al Museo del Prado. Algunos años iban transcurridos sin que el famoso pintor entrase en él. No le atraían los muertos: muy interesantes, muy dignos de respeto, bajo la gloriosa mortaja de los siglos, pero el arte marchaba por nuevos caminos y no era alli donde él podía estudiar, á la falsa luz de las claraboyas, viendo la realidad á través de otros temperamentos. Un pedazo de mar, una ladera de monte, un grupo de gente desarrapada, una cabeza expresiva, le atraían más que aquel palacio de amplias escalinatas, blancas columnas y estatuas de bronce y alabastro, solemne panteón del arte, donde titubeaban los neófitos, en la más estéril de las confusiones, sin saber qué camino seguir.
El maestro Renovales detúvose unos instantes al pie de la escalinata. Contemplaba con cierta emoción – como se contempla después de larga ausencia los lugares de la juventud – la hondonada que da acceso al palacio, con sus declives de césped fresco, adornados á trechos por débiles arbolillos. En lo alto de estos desmontes, la antigua iglesia de los Jerónimos, de gótica mampostería, marcaba sobre el espacio azul sus torres gemelas y sus arcadas ruinosas. El invernal ramaje del Retiro servia de fondo á la blanca masa del Casón. Renovales pensó en los frescos de Giordano que adornaban sus techos interiores. Después se fijó en un edificio de muros rojos y portada de piedra que cerraba el espacio pretenciosamente, en primer término, al borde de la pendiente verdosa. ¡Puá! ¡La Academia! Y el gesto despreciativo del artista encerró en una misma repugnancia la Academia de la Lengua y las demás Academias; la pintura, la literatura, todas las manifestaciones del pensamiento, amojamadas y agarrotadas, con una inmortalidad de momia, en los vendajes de la tradición, las reglas y el respeto á los precedentes.
Una ráfaga de viento helado agitó las haldas de su gabán, sus barbas luengas y algo canosas y el ancho fieltro, bajo cuyos bordes asomaban los mechones de una melena, escandalosa en su juventud, que había ido disminuyéndose con prudentes recortes, conforme ascendía el maestro, adquiriendo fama y dinero.
Renovales sintió frío en la hondonada húmeda. Era un día claro y glacial de los que tanto abundan en el invierno de Madrid. Lucía el sol; el cielo estaba azul; pero de la sierra, cubierta de nieve, llegaba un viento helado que endurecía la tierra, dándola una fragilidad de cristal. En los rincones, adonde no llegaba el fuego solar, brillaba todavía la escarcha del amanecer como una capa de 'azúcar.' En las alfombras de musgo, los gorriones, enflaquecidos por las privaciones invernales, iban y venían con un trotecito infantil, agitando su mustio plumaje.
La escalinata del Museo recordaba al maestro su adolescencia. Aquellos peldaños los había subido muchas veces á los diez y seis años, con el estómago desfallecido por la ruin comida de la casa de huéspedes. ¡Cuántas mañanas pasadas en aquel caserón, copiando á Velázquez! Estos lugares traían á su memoria las esperanzas muertas, un cúmulo de ilusiones que ahora le hacían sonreir: recuerdos de hambre y de humillantes regateos al ganar su primer dinero con la venta de copias. Su faz adusta de gigante, su entrecejo que intimidaba á discípulos y admiradores, se aclararon con una sonrisa alegre. Recordaba sus entradas en el Museo con paso tardo, su miedo á separarse del caballete para que no reparasen en las suelas despegadas de sus botas, que se doblaban, dejando al descubierto los pies.
Pasó el vestíbulo y abrió la primera cancela de cristales. Cesaron instantáneamente los ruidos del mundo exterior: el rodar de los carruajes por el Prado, el campaneo de los tranvías, el sordo arrastre de las carretas, la chillería de los grupos infantiles que correteaban por los desmontes. Abrió la segunda cancela, y su cara, entumecida por el frió, sintió la caricia de una atmósfera tibia, cargada del inexplicable zumbido del silencio. Los pasos de los visitantes adquirían esa sonoridad de los grandes edificios inhabitados. El golpe de la cancela al cerrarse, retumbaba como un cañonazo, pasando de sala en sala al través de los recios cortinajes. Las bocas de calefacción humeaban su invisible hálito tamizado por las rejillas. Las gentes, al entrar, hablaban en tono bajo instintivamente, cual si estuvieran en una catedral: ponían un gesto compungido de recogimiento, como si les intimidasen los miles de lienzos alineados en las paredes, los bustos enormes que adornaban el círculo de la rotonda y el promedio del salón central.
Al ver á Renovales los dos porteros de largo levitón, hicieron un movimiento para ponerse de pie. No sabían quién era; pero ciertamente era alguien. Aquella cara la habían visto muchas veces, tal vez en los papeles públicos, tal vez en las cajas de cerillas; se asociaba en su mente á las glorias de la popularidad, á los altos honores reservados á los personajes. De pronto le reconocieron. ¡Hacía tantos años que no le veían por allí! Y los dos empleados, con la gorra de galón de oro en la mano y una sonrisa obsequiosa, avanzaron hacia el gran artista. «Buenos días, don Mariano.» ¿Deseaba algo de ellos el señor de Renovales? ¿Quería que llamasen al señor director?.. Era una obsequiosidad pegajosa, un azoramiento de cortesanos que ven entrar de pronto en su palacio á un soberano extranjero, reconociéndolo al través de su incógnito.
Renovales se libró de ellos con gesto brusco y paseó una rápida mirada por los lienzos grandes y decorativos de la rotonda, que recordaban las guerras del siglo XVII; generales de erizados bigotes y chambergo plumeado dirigiendo la batalla con un bastón corto, como si dirigiesen una orquesta; tropas de arcabuceros desapareciendo cuesta abajo con banderas al frente de aspas rojas ó azules; bosques de picas surgiendo del humo; verdes praderas de Flandes en el fondo; combates sonoros é infructuosos que fueron como las últimas boqueadas de una España de influencia europea. Levantó un pesado cortinaje y entró en el enorme salón central, viendo, á la luz mate y discreta de las claraboyas, las personas que estaban en último término como diminutas figurillas.
El artista siguió adelante en línea recta. Apenas se fijaba en los cuadros, antiguos conocidos que nada nuevo podían decirle. Sus ojos buscaban á las personas, sin encontrar tampoco en ellas mayor novedad. Parecía que formaban parte de la casa y no se habían movido de allí en muchos años: padres bondadosos con un grupo de niños ante las rodillas explicándoles el argumento de los cuadros; una profesora con varias alumnas modositas y silenciosas que, obedeciendo á una orden superior, pasaban sin detenerse ante los santos ligeros de ropa; un señor que acompañaba á dos curas y hablaba á gritos para demostrar que era inteligente y se hallaba allí como en su casa; varias extranjeras con el velo recogido sobre el sombrero de paja y el gabancito al brazo, consultando el catálogo, todas con cierto aire de familia, con idénticos gestos de admiración y curiosidad, hasta el punto de hacer pensar á Renovales si serían las mismas que había visto antes, la última vez que estuvo en el Museo.
Al pasar, saludaba mentalmente á los grandes maestros. Á un lado, las figuras santas del Greco, de un espiritualismo verdoso ó azulado, esbeltas y ondulantes; más allá las cabezas rugosas y negruzcas de Ribera, con gestos feroces de tortura y dolor: portentosos artistas que admiraba Renovales, proponiéndose no imitarlos en nada. Después, entre la barandilla que guarda los cuadros y la fila de vitrinas, bustos y mesas de mármol sostenidas por leones dorados, tropezó con los caballetes de varios copistas. Eran muchachos de la Escuela de Bellas Artes ó señoritas de pobre aspecto, con tacones gastados y sombreros de reblandecido contorno, que copiaban cuadros de Murillo. Iban marcándose sobre el lienzo el azul del manto virginal ó las carnes con mantecosos bullones de los niños rizados que juguetean con el Divino Cordero. Eran encargos de personas piadosas; género de fácil salida para conventos y oratorios. El humo de los ciríos, la pátina de los años, la discreta penumbra de la devoción, apagarían los colores, y algún día los ojos llorosos por la súplica, verían moverse con vida misteriosa las celestiales figuras sobre su fondo negruzco, implorando de ellas prodigios sobrenaturales.
El maestro se dirigió á la sala de Velázquez. Allí trabajaba su amigo Tekli. Su visita al Museo no tenía otro objeto que ver la copia que el pintor húngaro estaba haciendo del cuadro de las Meninas.
El día anterior, al anunciarle en su lujoso estudio la visita de este extranjero, quedó por largo rato indeciso, contemplando el nombre impreso en la tarjeta. ¡Tekli!.. Y de pronto recordó á un amigo de veinte años antes, cuando él vivía en Roma; un húngaro bonachón que le admiraba sinceramente y suplía su falta de genio con una tenacidad taciturna para el trabajo, semejante á la de la bestia de labor.
Renovales vió con gusto